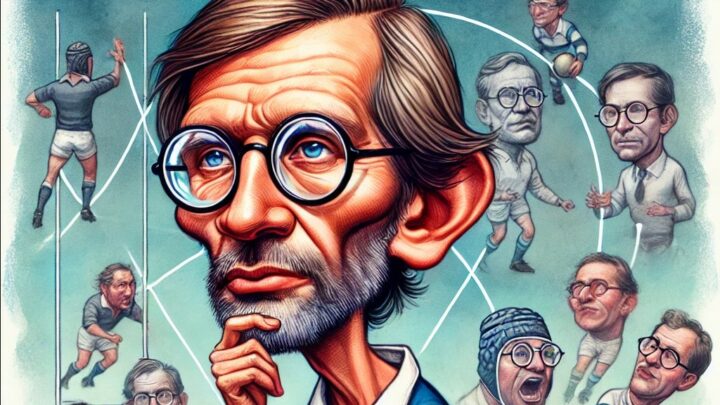13 agosto, 2025
0
Cuando la cocina se volvió sociología: estudios pioneros
Por: Ricardo Maldonado Arroyo* En décadas recientes se han multiplicado las investigaciones de un campo de estudio denominado sociología de…